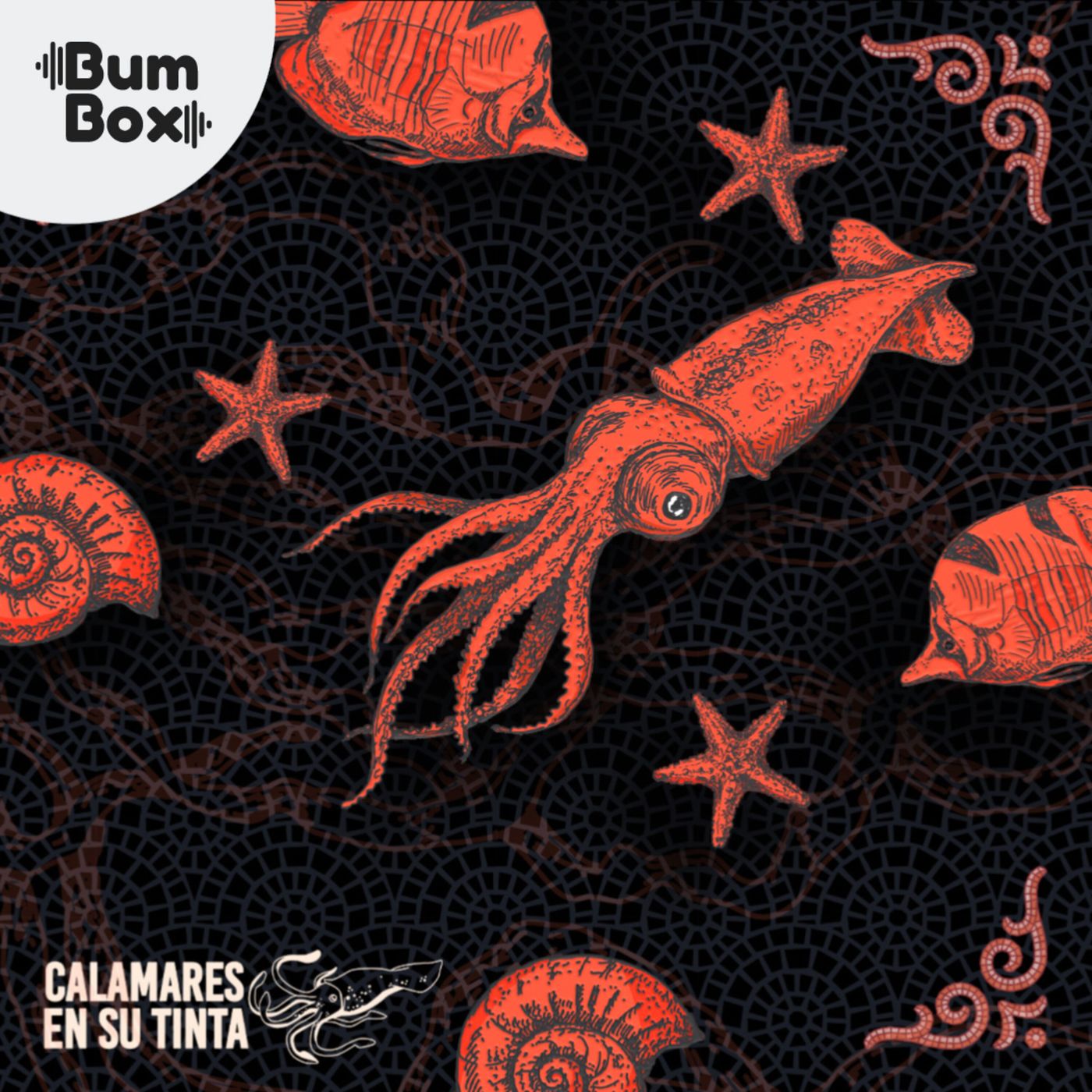Episode Transcript
Se habla mucho de la guerra a muerte, esa proclama feroz de Simón Bolívar en 1813.
Aquí en Calamares, en su tinta, vamos a hacer un poco la historia de ese momento y sus antecedentes en el siglo XVIII.
Será un pequeño especial de dos salidas para que nos acompañen.
Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta, este espacio como ustedes ya saben para que hablemos un poquito de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos En fin, por estos días estamos hablando otra vez de la guerra a muerte.
Ese momento en la historia americana, en la historia de lo que hoy es Colombia y de lo que hoy es Venezuela en el contexto de las guerras de independencia en 1813.
cuando Simón Bolívar, a mediados de ese año, proclamó una consigna brutal y binaria para darle un nuevo ritmo, un nuevo cauce a la guerra de independencia, sobre todo en Venezuela, en el intento por recuperar Venezuela después del fracaso de la Primera República allí en Y entonces puso las cosas en ese territorio apocalíptico y bíblico.
O están conmigo o están contra mí.
Pero además le dio a ese enunciado un alcance nacional, podría decirse.
Porque en la proclama de la guerra a muerte en 1813 había también una división tajante entre los españoles y los americanos.
Una especie de división que venía de muy atrás, pero que antes tuvo otros matices y que nunca llegó a tener una condición tan agresiva, que fue el motor de esa campaña admirable de Bolívar y otros en 1813.
para recuperar a Venezuela y para constituir ahí la segunda república que al final también va a fracasar cuando llegue ya la reconquista española de la mano de Pablo Morillo.
Ahora estamos hablando otra vez de la guerra a muerte por una invocación en el presente, en la coyuntura en la que estamos, sobre todo en Colombia, y aparece incluso la bandera que en aquel tiempo, en 1802, en 1813 y de ahí en adelante...
los defensores de la causa de la independencia y de la libertad enarbolaron.
Se trata muchas veces de una invocación innecesaria, vacía, cuyos alcances no son tan claros, pero que de todas maneras entraña un mensaje hostil, violento que además consiste también en una utilización, en una explotación, en un abuso del pasado y de la historia.
Porque al final lo importante cuando hablamos del pasado y de la historia es hallar el relato, y la reconstrucción de ese mundo que ocurrió y allí se disuelve, pero que va dejando su eco y su memoria y va dejando una serie de testimonios de todo tipo con los que podemos confrontarnos para entender muy bien qué fue lo que pasó allí.
y para tratar de descifrar además las consecuencias de ese pasado en nuestro mundo, en nuestro presente.
Ese ejercicio que es muy útil se desvirtúa cuando hay, repito, una especie de abuso y una explotación personal pues muy chapucera del pasado histórico para darle un nuevo significado en un contexto en el presente que de pronto no tiene tanto que ver con esa historia que se está invocando allí.
En cualquier caso, ese abuso o esa resignificación o esa reinvención o esa invocación del pasado y de la historia sirven como un pretexto para volver sobre ella, para repensarla y para hacer un esfuerzo por entenderla un poco mejor.
Nadie tiene la verdad absoluta sobre el pasado.
El pasado no es una especie de profecía ni es una revelación.
Valga la paradoja de hablar del pasado.
como una profecía, pero el pasado es una construcción a muchas voces a lo largo del tiempo que además siempre va ofreciendo nuevos hallazgos, nuevas realidades.
el pasado va creciendo con la historia, el pasado progresa, podemos decirlo también así, y en cada momento encontramos más fuentes y más posibilidades para ahondar en sus raíces, en aquello que ocurrió allí y también en sus efectos y en sus consecuencias.
Por eso vamos a hablar en esta salida y de pronto en la siguiente.
Vamos a ver hasta dónde nos llega la cuerda, la vamos a tensar sin prisa y sin pausa para hablar de lo que ocurrió.
En 1812, en 1813 y de ahí en adelante más o menos hasta 1815, en lo que hoy es Colombia y en lo que hoy es Venezuela para pensar en esa idea global.
Brutal de la guerra a muerte de la que el propio Bolívar, uno de sus artífices, después no sé si se arrepintiera porque también la asumió esa guerra a muerte como una especie de fatalidad.
como la estrategia inevitable en ese momento tan concreto de la historia, desde finales de 1812 y principios de 1813, cuando fue evidente que si no era en esos términos, de pronto la empresa militar de la recuperación del poder en Venezuela...
pues no tenía ningún sentido.
Pero Bolívar al final fue matizando y fue suavizando esa noción de la guerra a muerte tan cruda tan radical, hasta que al final él termina incluso pactando con Pablo Morillo una especie de revisión general de los términos de la guerra entre los ejércitos de la libertad y de la independencia y los ejércitos que defendían la legitimidad, la soberanía y los intereses de la corona castellana, de la corona española, En América.
Para hablar de ese momento tenemos que devolvernos en el tiempo, tenemos que remontar ese río, deshacer un poco el camino.
Yo siempre digo aquí como Hansel y Gretel tratando de recoger esas migas de pan que han ido deslizando, que han ido soltando para poder volver hacia atrás.
Cuando uno piensa en el proceso de las independencias en América en general, pero por supuesto en la América española, pues está muy claro que de pronto un buen punto de partida es el siglo XVIII, un siglo en el que se dieron grandes transformaciones y revoluciones de tipo económico, de tipo cultural, de tipo social, de tipo político.
Ese siglo, el siglo XVIII, que a veces se llama el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, se inaugura hoy.
con una gran guerra europea, que es la llamada Guerra de Sucesión Española.¿ Por qué?
Porque en España había muerto con el siglo anterior, es decir, con el siglo XVII, en 1699, el último rey español de la dinastía que reinaba allí, que era la Casa de Austria.
La familia de los Habsburgo, que estuvo en España y todos sus dominios imperiales desde 1516, con la llegada de Carlos I de España, que era hijo de...
de la hija de los reyes católicos y ahí estaba pues como la herencia de ese poder desde ese momento reinaron en España los Habsburgo que allí los llamaban los Austria dijo alguien alguna vez porque los españoles tenían muchas dificultades para pronunciar los nombres extranjeros por supuesto puede ser un grasejo pero esa dinastía pues reinó en ese imperio que llegó a ser el más grande y el más poderoso de la tierra durante tres siglos, que estuvo en la cima de los dominios coloniales que transformaron la historia y que además hicieron que las grandes potencias europeas conquistaran el mundo.
De suerte que en 1699 el último rey de la casa de Austria muere sin dejar descendencia.
Carlos II, hay una leyenda negra, como siempre con las leyendas negras, pues llena de falacias y de injusticias con la idea de que este era una especie de rey enfermo y malogrado que dejó que todo se le saliera de las manos en una corte truculenta carcomida por la corrupción, las intrigas, una corte plagada además de enanos como había pasado ya desde hacía mucho ahí en el centro, en el corazón de la monarquía católica española.
Pero la verdad es que fue un rey bastante competente, como lo han demostrado los expertos en la materia, que eso sí, pues muere sin dejar descendencia, cambia varias veces su testamento y al final, pues deja ahí...
como en Ciernes, una disputa a muerte por quién va a quedarse con la corona de España y todo lo que eso significaba.
Por un lado, obvio, estaba la Casa de Habsburgo, que gobernaba en Austria, heredera del Sacro Imperio Romano Germánico, que gobernaba en Austria y muchos más dominios de ese imperio.
Pero por el otro lado estaban los Borbones de Francia.
Había un vínculo familiar y de parentesco con ambas dinastías, con ambas familias.
Y en el último testamento de Carlos II, el señalado para heredar su trono es Felipe de Anjou, que es nada menos y nada más que el nieto de Luis XIV, el rey de Francia.
Y cuando llegan los borbones, llegan los franceses a reinar en España desde 1700, pues se desata una guerra civil.
Terrible porque los ingleses y los austriacos no aceptan que se ensanche de esa forma el poder descomunal que ya tenía Francia.
Francia era una de las grandes potencias de Europa y del mundo.
Además, era esta Francia de...
de la gran transformación política y administrativa desde el siglo XVII en manos de Luis XIII y Luis XIV, que se había puesto en la vanguardia del poder económico y del poder militar y del poder político en Europa y también en el mundo, lo cual amenazaba El gran poder colonial que tenía el Reino Unido, que tenía Inglaterra, que entre otras cosas, pues en ese momento va a asistir a la unión de sus reinos.
A partir de ese momento será el Reino Unido desde 1706, 1707.
pero Inglaterra se había volcado desde hacía mucho a la construcción de un gran poder económico a partir de la influencia de sus barcos en los mercados ultramarinos en todo ese mundo de de los dominios coloniales que era donde estaban también las grandes fuentes de la riqueza y de la creación de una economía mucho mayor que también va a permitir la consolidación de una nueva clase social y económica en Europa, en Occidente, que es la de los burgueses, de suerte que ahí estamos asistiendo también a un cambio de piel, a una revolución en todos los sentidos que de alguna manera va abriendo el telón del siglo XVIII, que se inaugura, como les digo, con una guerra entre las grandes potencias europeas por la cuestión de la sucesión en España.
Al final, esa guerra, que va a durar 13 o 14 años, más o menos, acaba con un acuerdo político y diplomático en 1714 en el que se reconfiguran, se dibujan otra vez las fronteras de Europa a partir de las posesiones que allí tenía la corona española.
Y entonces...
En España quedan reinando los Borbones, ya se acepta ese hecho cumplido, pero a Inglaterra se le da la posibilidad de que intervenga mucho más en el comercio ultramarino del Imperio Español, porque antes, claro, ese era un gran reclamo de Inglaterra que la llevó a construir toda su identidad y todo su poder con base en la piratería, que era una forma de intervenir en el comercio colonial que España monopolizó, aunque ahí entraban también, obvio, los portugueses y en un momento dado los holandeses y los franceses, pero la disputa colonial en verdad siempre fue entre los España e Inglaterra e Inglaterra pues hizo de la piratería un sistema, un método para lastimar a España y a partir de 1714 eso empieza a cambiar un poco porque en un tratado que se establece para zanjar la pelea esa a principios del siglo XVIII por la sucesión monárquica en España, la corona española le concede a Inglaterra la posibilidad de intervenir en el comercio ultramarino, en el comercio colonial, que eso además tenía otra implicación con la peor vertiente del comercio colonial, que era el tráfico de los esclavos, que además era uno de los pilares de esta gran economía francesa.
que iba camino al surgimiento real del capitalismo y ahí surgirán unos conflictos que irán estallando luego para esta tormenta en ciernes que en un momento dado se desgaja cuando empiezan las grandes revoluciones después de la segunda mitad del siglo XVIII.
Pero a principios de ese siglo entonces, con un tratado en Utrecht en 1714, se cambian y modifican las condiciones del ajedrez del colonialismo.
Inglaterra acepta que en España reinen los borbones, pero eso sí con una condición, que la dejen intervenir en el comercio colonial de España.
y que se establezca de manera solemne que no va a haber nunca una unión entre la monarquía española y la monarquía francesa.
Porque claro, para Inglaterra el hecho de que fuera la misma dinastía, el hecho de que fuera la misma familia, pues significaba una amenaza muy grande.
Entonces los ingleses dicen borbones en Francia y borbones en España, pero son borbones.
Dos monarquías completamente distintas.
Y esa premisa, la verdad, es que se cumplió a lo largo de los años.
Salvo excepciones, en España los Borbones empiezan a reinar pensando sobre todo en sus intereses, además con una gran influencia de los consejeros italianos.
porque estaba allí la madre del nuevo rey de España, que era Felipe V, y todo su entramado, todo su entorno de unos consejeros que venían del mundo italiano, que en términos políticos y culturales, también intelectuales, pero sobre todo en términos políticos, pues era muy rico, porque ustedes saben que Italia era un entorno hervidero de alacranes, de víboras e Italia era una especie de caldero de soberanías que vivían allí disputándose palmo a palmo las fronteras en un verdadero rompecabezas que no va a cambiar sino hasta bien entrado el siglo XIX como ya lo hemos visto mucho aquí entonces había una conexión ahí muy importante que venía de muy atrás entre España e Italia, sobre todo en el sur de Italia, pero esa conexión se va a fortalecer con la llegada de los franceses, de los borbones al trono español.
Y lo primero que hacen los borbones...
Es frotarse las manos, obvio, con la perspectiva de que se han quedado con el imperio más rico y rentable y poderoso de la tierra.
Muy pronto, viendo los libros y viendo las cuentas, se van a dar cuenta de lo contrario.
El imperio español, desde hacía mucho, era la ruina.
Era una empresa fracasada y fallida.
Y ahí empieza a darse también un cambio muy lento en la forma en que se piensa la administración de ese imperio.
Porque claro, el mito era el de su poder enorme.
en el que no se ponía el sol, pero cuando llegan los franceses que tenían unos criterios racionales, administrativos mucho más precisos, se dan cuenta de lo ruinosa que es la administración colonial española y entonces ellos empiezan a modificar.
muy lentamente ese método de gobierno, ese sistema administrativo.
Y digo que muy lentamente porque, claro, había allí una pugna, un pulso muy grande entre la sociedad española con sus jerarquías y con sus tradiciones antiguas.
tan arraigadas, era una sociedad pues muy altiva, que además atesoraba no solo su talante y sus rasgos principales hacia adentro y hacia afuera, sino también esa idea...
de que siendo como eran los españoles, pues habían llegado a ser el imperio más grande de la tierra.
Entonces, propiciar un cambio en esa sociedad estamental con unos lastres tan antiguos era muy difícil.
Ya desde principios del siglo XVII, es decir, hacía un siglo, muchos economistas, filósofos, pensadores dentro de la propia España habían empezado a tomarse muy en serio y a pensar de verdad la cuestión de la decadencia de España.
Y eso pues siguió avanzando, cuesta abajo en la rodada y cuando llegan los franceses dicen no podemos seguir con semejante catástrofe, con semejante hecatombe en nuestras manos.
Hay que ir reformando.
La forma en que se administra este imperio, se crean nuevas unidades administrativas, por ejemplo, y eso nos atañe de manera muy directa a los colombianos de hoy, se va a crear el virreinato del nuevo reino de Granada.
Luego con el tiempo se va a constituir la capitanía de Venezuela y en cuanto a la administración colonial y a la economía colonial se empieza a pensar en nuevas fuentes de riqueza, en nuevas fuentes de ingreso para no dejar que la economía colonial colonial e imperial de América dependiera solo de esa vocación extractiva de los metales, pero además también porque en ese contexto de todo lo que está pasando en el siglo XVIII empiezan a darse también grandes transformaciones científicas.
en el ámbito de las ciencias naturales, de la física, de la biología, pero la idea no era solo hacer de la ciencia un territorio especulativo, sino un instrumento del poder, de la política y de la economía política para que las potencias europeas, que eran el escenario en el que se estaban dando esas grandes transformaciones científicas, toda una revolución, la llaman muchos, y es así.
Esas grandes potencias eran las que promovían y propiciaban esas revoluciones de la ciencia, del pensamiento, de la cultura y la idea era darle un cauce práctico y utilitario a todos esos nuevos saberes.
Entonces se empiezan a hacer unas grandes expediciones promovidas por Inglaterra, promovidas por Francia, que tienen un carácter siempre científico e investigativo, pero que al mismo tiempo, por debajo, llevan toda una agenda política.
de ese pulso, de ese ajedrez del poder colonial y de la guerra a muerte de las grandes potencias, no solo en Europa, sino en el mundo entero.
Hubo una de esas expediciones en los años 30 del siglo XVIII organizada por los franceses que tenía que ver con la posibilidad de de medir con mayor precisión el arco del meridiano llegando hacia el ecuador mientras los ingleses estaban yéndose hacia el norte de la tierra para hacer la misma medición para ir resolviendo de manera definitiva entre otras cosas la cuestión de la longitud Hoy nos parece inconcebible que esa fuera la gran preocupación de los sabios del mundo entero o por lo menos de Europa, que era donde estaba el gran poder político y económico del mundo entero, porque los europeos estaban conquistando el mundo.
Pero en esa empresa de la conquista del mundo, que se hacía toda con barcos, pues claro, había unas cuestiones científicas y tecnológicas que tenían que ir progresando para que todo funcionara cada vez mejor y todo fuera cada vez más eficiente.
La navegación había resuelto desde hacía milenios la cuestión de la latitud.¿ Cómo ubicarse en el plano latitudinal viendo las estrellas?
que es el mejor de los mapas.
El firmamento como un GPS infalible.
Y había toda clase de instrumentos para que los navegantes pudieran encontrar el dato clave de la latitud.
En cambio, la cuestión de la longitud, que se medía en tiempo, pues era mucho más difícil Porque se necesitaban unos relojes muy precisos que se desquiciaban cuando los montaban en esos barcos de horror y de pavor.
Imagínense ustedes lo que era un navío en aquellos tiempos, un navío de 74 cañones en el siglo XVIII.
La vida de miseria de esos pobres navegantes y marineros allá adentro y al mismo tiempo estar haciendo toda clase de cálculos para saber dónde iban y para seguir el derrotero.
para poder pisar las huellas que estaban en los mapas y cumplir lo que se llamaba una palabra divina, como todas las palabras de la jerga de la navegación y la marinería, la cingladura, el camino que seguía el barco sobre el mar.
Y eso exigía mucha ciencia y muchos instrumentos y la cuestión de la longitud no se había resuelto hasta que a principios del siglo XVIII, con la promoción y el patrocinio de los ingleses, un personaje, John Harrison, encontró un nuevo reloj para que la cuestión de la longitud pudiera resolverse y eso implicó que hubiera nuevas expediciones que tenían ese pretexto científico, pero que iban también con una intención política diferente.
de entender mejor cómo estaba funcionando el mundo, qué pasaba en las colonias, cuáles eran los nuevos productos que podían resultar más rentables desde el punto de vista económico, a partir de la medicina y de toda clase de intereses que hicieron que surgiera, por ejemplo, la devoción por la nuez moscada, por la quina, luego ya pensando en otras cosas no medicinales, por el añil.
Entonces había una gran cantidad de intereses económicos en torno a los productos del colonialismo, el azúcar, el tabaco, etcétera, etcétera.
En esta expedición francesa que les digo de 1739, que organiza la monarquía francesa, pues los franceses invitan a los españoles que además ya hay ahí un vínculo de familia entre ambas coronas con la idea de que no se van a unir jamás, pero pueden hacer cosas en conjunto y hay una expedición que va a venir a América y en la que hay dos grandísimos navegantes españoles que eran allí como unos invitados de piedra, convidados de piedra, podían observar, no podían participar mucho y resulta que eran de una erudición, de una sabiduría y de una competencia deslumbrantes.
Jorge Juan y Santa Silla y Antonio de Ulloa.
Y ellos van a dejar un testimonio en ese viaje que hacen en unos barcos franceses con una pretensión científica, que de todas maneras se cumple, pero al mismo tiempo Jorge Juan y Antonio de Ulloa van dejando como un diario secreto de lo que ven en los dominios españoles en América.
Y le pasan a la corona ese informe que obviamente es devastador.
Porque lo que uno deduce de él es que los dominios españoles en América estaban y vivían bajo el signo del abandono, la incuria, la miseria.
Claro, aquí había dominio.
pues una presencia militar que concibió siempre el imperio español sobre todo para la defensa de los puertos con respecto a los ataques eventuales de los piratas ingleses o franceses u holandeses pero de resto pues había muy poca presencia militar pero también había una sensación de indefensión y de ausencia total de la autoridad estatal, por decirlo de alguna manera.
Y fíjense ustedes cómo son de arraigadas esas tradiciones.
Y también dicen Jorge Juan y Antonio Duyoa, En ese diario secreto de sus viajes por la América Española en 1739-1740 dicen aquí hay un fenómeno que hay que tener en cuenta y es que claro el poder real lo tienen las castas de los herederos, de los blancos, de los criollos, de los encomenderos y hay también pues una jerarquía social que que fue la que se concibió en la colonia, que tenía una dimensión racial y religiosa heredada un poco incluso de la lucha de varios siglos en la península ibérica, en lo que hoy llamamos España, entre el cristianismo y el islam.
que es la historia de la Edad Media Española que desemboca en el triunfo final de los Reyes Católicos cuando expulsan allí al último enclave del dominio islámico que es el Reino Nazarí de Granada en 1492, el mismo año agorero del llamado descubrimiento de América y buena parte de los prejuicios religiosos que se establecieron en la España de la Reconquista para clasificar a la sociedad a partir de sus credenciales de la fe, que se iban volviendo raciales, pues eso se traslada al mundo colonial americano con la obsesión de la limpieza de sangre, solo que aquí el tema no es...
religioso con respecto al islam y al judaísmo sino también étnico y racial aunque tiene una dimensión religiosa con respecto al mestizaje y sus distintos matices que se iban regando que se iban difuminando por una pirámide social que era la que determinaba los privilegios el poder y esa estructura pues que se mantiene en el siglo XVIII, pero que empieza a fracturarse, porque ahí también hay un conflicto muy importante entre esta nueva dinastía que llega, la de los Borbones, con ese ímpetu reformista que habían heredado Italia, que habían heredado de Francia, y que hace que vayan mandando unas legiones de tecnócratas, se llamarían hoy, unos funcionarios que venían con la legitimidad de la técnica del buen gobierno a tratar de poner en cintura un mundo que estaba acostumbrado a vivir bajo esa tradición del abandono y la distancia que había.
Entre el poder del Estado central de la metrópoli cruzando el mar en la corte, lo que se formulaba en sus leyes, en sus ordenanzas, en sus documentos de política pública.
que muchas veces quedaban en la teoría porque en la práctica y en la realidad los que ejercían el poder pues eran otros y tenían otros intereses y había muchas veces incluso una confrontación entre los intereses de los dueños del poder real, que eran los que administraban una jerarquía social excluyente, basada en esos criterios raciales, étnicos, religiosos, que ya hemos visto, y pues los funcionarios que venían desde España y que no siempre podían hacer presencia aquí.
Entonces era una negociación difícil entre...
la dimensión formal del Estado con sus instituciones y sus funcionarios y los dueños del poder que además también se habían enquistado en la administración pública.
La administración colonial incluía, obvio, a esos que venían de tanto en tanto de la metrópoli, pero de resto las dignidades y los cargos y las gabelas y las canongías Estaban en manos de los herederos de la élite.
Y eso empieza a resquebrajarse en ese siglo XVIII en el que la transformación del mundo es muy rápida, es muy acelerada.
En todos los ámbitos de la vida, la cultura, la ciencia, la literatura, el pensamiento político de lo que está pensándose en Inglaterra, con esa ilustración escocesa e inglesa donde se ha vivido ya...
Una revolución en la que le han cortado la cabeza a un rey, solo que un siglo y medio antes de lo que lo hicieron en Francia.
Y ahí se van a formular unas nuevas ideas sobre la democracia, sobre la representación, sobre la economía, sobre el poder y los límites del poder, que es una tradición filosófica, intelectual y jurídica en Inglaterra desde la Baja Edad Media.
En Inglaterra surgió de verdad la democracia.
para no caer en el mito falaz siempre de que la democracia está inspirada en la Atenas del siglo VI a.C.
En términos literarios y a partir de las palabras, de pronto sí, pero en términos reales la democracia surge en Inglaterra en el siglo XVII, en el siglo XVIII, con la experiencia anglosajona desde la Edad Media de limitar el poder democrático.
de la monarquía.
Y entonces todas esas ideas que se están caldeando allí y acuñando en la Europa y en la América del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII, pues van impulsando una transformación que además es material, es económica, es geográfica y eso tiene un Un punto de inflexión para darles el tiro de salida a las grandes revoluciones políticas en las que desembocan las demás revoluciones del siglo XVIII.
Eso tiene una inflexión, un punto de quiebre.
en una guerra a mediados del siglo XVIII que se llama la Guerra de los Siete Años, entre 1756 y 1763.
Otras veces hemos hablado aquí, en otras salidas de Calamares en su tinta, de esa guerra que algunos consideran la Primera Guerra Mundial y lo fue de verdad, porque es una guerra...
que tiene un origen muy local y casi provinciano en la Alemania o en la Prusia del siglo XVIII y su relación con Austria y con Francia, también ahí empieza a comparecer ya el imperio ruso, pero esa disputa centroeuropea se va trasladando hacia el occidente y luego se vuelve ya una guerra a gran escala.
entre las dos grandes potencias que hay en la Europa Occidental, que son una vez más Francia e Inglaterra, Francia y el Reino Unido.
Y entonces esa disputa se va extendiendo a los dominios coloniales que llegan hasta India, que llegan a un pedazo de China, que llegan por supuesto al Mar Caribe.
que llegan a lo que hoy llamamos los Estados Unidos, que era el gran dominio colonial americano de Inglaterra y esa guerra de 1756 a 1763, la guerra de los siete años, pues va a tener una consecuencia a mediano plazo que fue determinante y es que ambas coronas que la van a pelear aunque España también interviene en esa guerra en un momento dado quiso ser neutral España pero luego obvio termina aliada con Francia En esa guerra, las dos grandes potencias que la van a propiciar y a atizar y a liderar, que son Inglaterra y Francia, quedan tan arruinadas en materia económica que ambos estados se lanzan a una política de reforma fiscal y administrativa.
tan dura, tan rigurosa, tan exigente, que en ambos casos ahí está una de las causas de las dos grandes revoluciones que sacudieron y que estremecieron a esas sociedades.
En el caso de la sociedad inglesa, La revolución de los Estados Unidos, la revolución de las colonias inglesas en la América del Norte que va a desembocar en la constitución de la República de los Estados Unidos y luego en la firma de una constitución que consagra toda esa experiencia política que se va a volver de verdad una revolución.
Un arquetipo que se va a volver un modelo para todas las causas de la libertad, la igualdad y la independencia, no solo en América, sino en todas partes.
También hay que decir que era una formulación teórica.
no exenta de contradicciones porque se proclaman la libertad y la igualdad, pero basadas siempre en esa herencia a la que no renunciaron los artífices de la independencia, de lo que hoy llamamos los Estados Unidos, que es la esclavitud.
Y fíjense ustedes que ese va a seguir siendo un problema, va a seguir siendo una cuestión importante que atraviesa por todo el centro la historia de esa sociedad hasta finales del siglo XIX, con esa guerra atroz, la guerra civil en los años 60, pero luego pues...
con toda la cuestión de la segregación racial y los conflictos que perviven en ella hasta bien entrado el siglo XX, por no decir que hasta nuestros días.
Entonces ahí hay una gran contradicción, que es uno de los pecados originales de la independencia de los Estados Unidos, que es...
el contraste, la bifurcación entre sus formulaciones filosóficas y teóricas en torno al ideal de la libertad y de la igualdad, pero la contradicción política y económica de no haber renunciado, todo lo contrario a la esclavitud.
Pero también la otra sociedad que va a vivir un estremecimiento revolucionario de iguales proporciones a la revolución de los Estados Unidos, si no más, es Francia.
El Estado francés se lanza a una serie de...
de reformas de la administración pública del fisco de la economía nacional para reparar los costos de la guerra de los siete años y esas reformas como pasó en la américa del norte con inglaterra que había pasado allá que la corona inglesa ya en tiempos de la dinastía de los Hannover pues trata de ir a las colonias que habían vivido a su aire durante un siglo y medio la cifra, la característica de la vida colonial en la América del Norte con el influjo anglosajón fue el autogobierno la distancia y la independencia con respecto a la corona Así surgieron los Estados Unidos casi desde el principio.
Y hablo de los Estados Unidos para que tengamos un nombre que nos permita ubicarnos allí.
Pero el colonialismo inglés en Norteamérica tuvo siempre una característica rebelde marginal que nace además de la cuestión religiosa y de las disputas religiosas a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII allá en Inglaterra.
Y esa fue la tradición hasta que en el siglo XVIII, después de la guerra de los siete años, la corona trata de explotar ahora sí a las colonias en Norteamérica y los dueños del poder en esas colonias pues no se dejan, se sacuden el yugo colonial y proclaman la independencia y van a proclamar una república.
En Francia pues ocurre un poco lo mismo.
El Estado trata de recuperar forma para que las finanzas vuelvan por los cauces de la rentabilidad y la riqueza, o por lo menos de la supervivencia, y las medidas son importantes.
tan atroces y son tan duras que eso va a producir la exacerbación que, entre otras, pues va a derivar en la Revolución Francesa.
Entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII y a final del siglo XVIII, década del 70, década del 80, va a haber dos grandes revoluciones, la del surgimiento de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, y va a haber otra también después.
que es igual de importante, aunque no se habla tanto de ella o no siempre, que es la revolución en Haití, que además tiene que ver tanto con la revolución americana como con la revolución francesa.
Y ese contexto tan largo,¿ por qué para hablar de la guerra a muerte?
que proclama en junio de 1813 el señor Simón Bolívar, entre otros, porque la idea además fue acuñada por algunos de sus socios políticos y militares y él luego termina acogiéndola con algo de escepticismo y dándole una vuelta de tuerca a lo que querían aquellos que habían pensado esa idea de la guerra a muerte.
Tiene todo que ver y lo vamos a contar en la siguiente salida de este pequeño especial de dos entregas en calamares en su tinta sobre la guerra a muerte.
Los espero en la siguiente salida y les mando un gran abrazo a todos.
Gracias por su compañía.